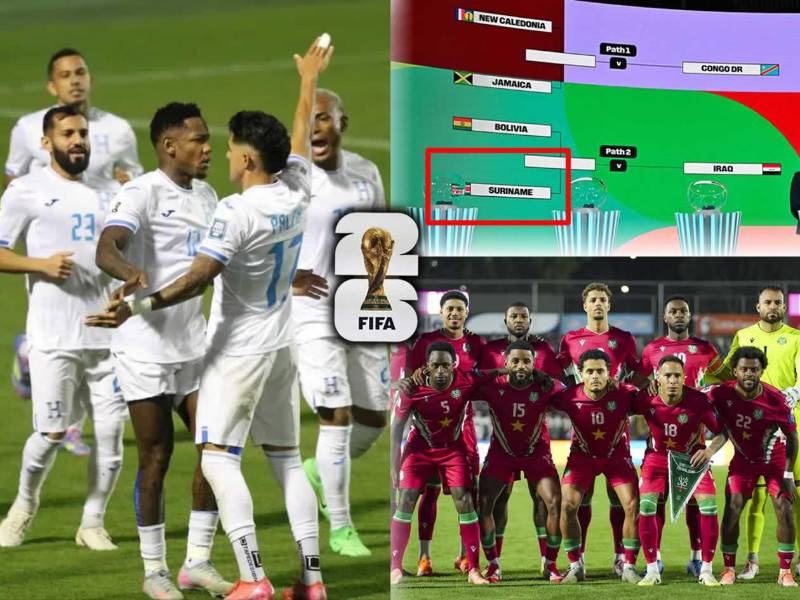El año litúrgico vuelve a comenzar. Pero el Adviento no se abre con luces ni villancicos, sino con una invitación de la Sagrada Escritura más exigente y más hermosa: “Venid, subamos al monte del Señor” (Is 2,3). Subir. Esa es la primera palabra del camino. Y subir siempre implica dejar algo atrás: el peso, la prisa, lo superfluo. No se sube cargado de cosas inútiles ni con el corazón disperso. Adviento es una subida interior: un movimiento del alma que se eleva para volver a ver el horizonte con claridad. En tiempos de velocidad y ruido, este llamado a subir suena casi contracultural. Vivimos sobrecargados de estímulos, aturdidos por pantallas, pendientes de todo y atentos a nada.
El corazón se acostumbra a vivir a medio encender, sin tiempo para lo esencial. Por eso el Adviento comienza con una palabra que parece sencilla, pero es revolucionaria: despierta (Rom 13,11). No se trata de miedo, sino de lucidez. No de hacer más cosas, sino de vivir despiertos, con conciencia del paso de Dios por nuestra vida. Dormirse mientras la vida pasa no significa caer en grandes errores, sino vivir distraídos, sin presencia interior. Hay quien confunde movimiento con sentido, ruido con vida, información con sabiduría. Y, sin embargo, no hay mayor pobreza que vivir sin atención. Dormirse es dejar que los días se repitan sin alma, que las decisiones se pospongan indefinidamente, que el corazón se llene de ocupaciones, pero no de presencia. El Adviento nos llama a despertar: a encender la lámpara de la conciencia (Mt 25,1-13), a volver a mirar la realidad con ojos limpios. No para agobiarnos, sino para reconocer los signos de Dios que pasan inadvertidos. Cada día puede ser el día de su llegada, cada encuentro, una posibilidad de su presencia.
Quien vive en vela (como cristiano) no vive tenso, vive atento (Mt 24,42-44). Despertar, sin embargo, no basta. Hay que revestirse de luz (Rom 13,12-14). No basta con ver el mal, hay que dejar que el bien nos habite. No basta con sentir cansancio espiritual, hay que cubrirse con la claridad de Cristo. Quizá el gesto más simple del Adviento sea también el más profundo: comenzar cada mañana entregando el día. Antes de mirar el celular, abrir las manos y decir: “Señor, hoy me cubro con tu luz”. Después, elegir un gesto concreto que nos devuelva el sentido: leer unos minutos del Evangelio (Jn 8,12), practicar la paciencia, renunciar a una distracción inútil, reconciliarse con alguien, mirar de nuevo a quien hemos dejado de mirar. Así, el Adviento deja de ser solo un tiempo litúrgico y se convierte en una experiencia real de transformación. Subir al monte del Señor no es huir del mundo, sino verlo desde otra altura. Es dejar que la esperanza respire, que la fe se despierte, que el alma recobre la dirección.
El Adviento es la promesa de que nada está perdido, de que la noche no tiene la última palabra (Jn 1,5), de que Dios sigue viniendo. Ojalá que este tiempo nos encuentre despiertos, disponibles y encendidos de esperanza. Porque cuando uno se atreve a subir, descubre que Dios ya venía bajando a nuestro encuentro (Lc 15,20).