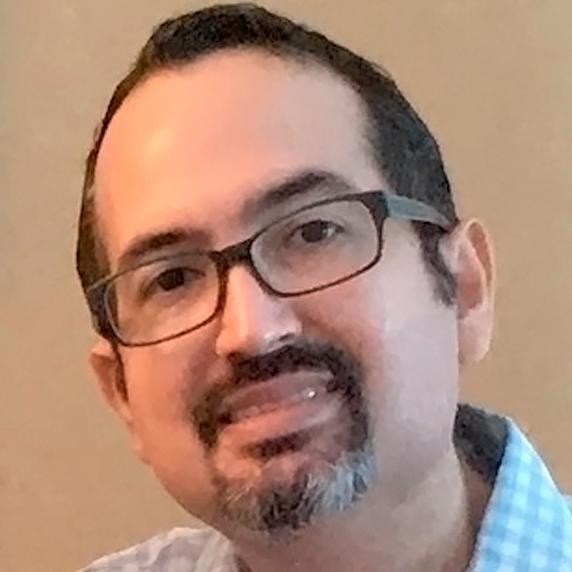Se cuenta la historia de un viajero que recorría las densas selvas de Birmania acompañado por un guía local. Al llegar a un río ancho y poco profundo, decidieron vadearlo. Al salir del agua, el viajero notó que su torso y sus piernas estaban cubiertos de sanguijuelas. Instintivamente, intentó arrancárselas con las manos, pero el guía lo detuvo. Le advirtió que, si las quitaba a la fuerza, las sanguijuelas dejarían pequeños fragmentos de sus bocas adheridos bajo la piel, lo que le provocaría dolorosas infecciones.
El guía le explicó que la mejor manera de deshacerse de ellas era sumergirse en un bálsamo tibio durante unos minutos. El calor y los componentes del bálsamo penetrarían suavemente en las sanguijuelas, obligándolas a soltarse sin causar daño.
Gary Preston utiliza esta historia como una interesante comparación sobre el perdón. Cuando alguien nos hiere profundamente, no basta con “arrancarnos” la ofensa y fingir que todo está bien. La amargura, el rencor o el odio pueden quedarse ocultos bajo la superficie, contaminando nuestro interior mientras aparentamos estar libres de esas “infecciones”. Al igual que con las sanguijuelas, la verdadera sanidad emocional no llega por la fuerza, sino aplicando el bálsamo del perdón.
Perdonar de corazón no solo puede abrir el camino para que el otro se arrepienta, sino que, más importante aún, nos libera a nosotros. Impide que la amargura eche raíces en nuestro corazón y destruya nuestra paz, nuestras relaciones y nuestra vida. Como bien dice la sabiduría popular: “La amargura es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera”.
Por eso, este es un buen momento para detenernos y preguntarnos: ¿hay alguna “sanguijuela emocional” aferrada a mi corazón? En lugar de seguir tratando el dolor con enojo o indiferencia, sumerjámonos en el bálsamo del perdón. Tal vez no cambiemos al ofensor, pero nos cambiaremos a nosotros mismos. Y esa transformación es suficiente para vivir con libertad, sin las terribles cadenas del odio, el resentimiento y la amargura.