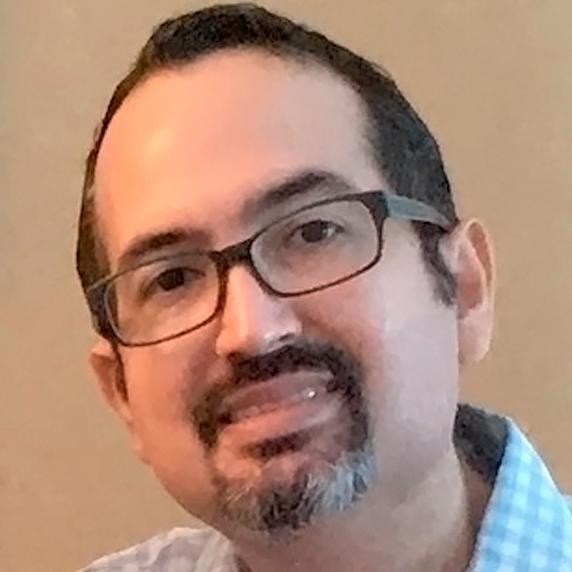Un hombre muere y es llevado al cielo. Al llegar se encuentra con Pedro esperándolo en la entrada. “Así es como funciona”, le dice Pedro. “Necesitas 100 puntos para entrar al cielo. Me contarás todas las buenas obras que hiciste en tu vida, y yo te asignaré una cantidad de puntos según su valor. Cuando alcances los 100 puntos, podrás entrar”.
“De acuerdo”, respondió el hombre. “Estuve casado con la misma mujer durante 50 años y jamás la engañé, ni siquiera en mi corazón”. “¡Magnífico!”, dice Pedro. “Eso vale tres puntos”. “¿Tres puntos?”, preguntó el hombre, sorprendido.
“Bueno, también asistí a la iglesia toda mi vida y la sostuve con mis diezmos, ofrendas y servicio desinteresado”. “Maravilloso”, responde Pedro. “Eso te da un punto más”. “¿¡Un punto!?”, exclama el hombre. “¡A ver! También trabajé con los pobres de mi ciudad, dándoles comida y ropa”. “¡Fantástico!”, dice Pedro. “Eso suma otros dos puntos”.
El hombre, desesperado, levantó las manos al cielo y exclamó: “¡Si sigo así, solo podré entrar al cielo por la gracia de Dios!”. “¡Bienvenido!”, le dijo Pedro con una sonrisa.
Esta historia nos recuerda que la salvación no es por méritos, sino por aceptar el regalo inmerecido de Dios en Cristo (Efesios 2.8-9). Por más buenas obras que hagamos, estas nunca serán suficientes para alcanzar la perfección de Dios (Isaías 64.6). Por eso el giro clave en la historia se da cuando el hombre reconoce su incapacidad y confiesa que solo la gracia de Dios puede salvarlo.
Por otro lado, la Biblia enseña que las buenas obras son el resultado natural de una vida transformada por la obra de Dios (Efesios 2.10). No hacemos el bien para ganar la salvación, sino como consecuencia de que Dios ya nos ha salvado.
Dejemos, pues, de confiar en nosotros mismos y dependamos completamente del favor inmerecido del Señor. Esta es la actitud correcta: reconocer que no somos dignos, pero que Dios, en su amor, nos recibe con los brazos abiertos si admitimos sinceramente nuestra profunda necesidad de Él (Mateo 5.3; Lucas 18.9-14).