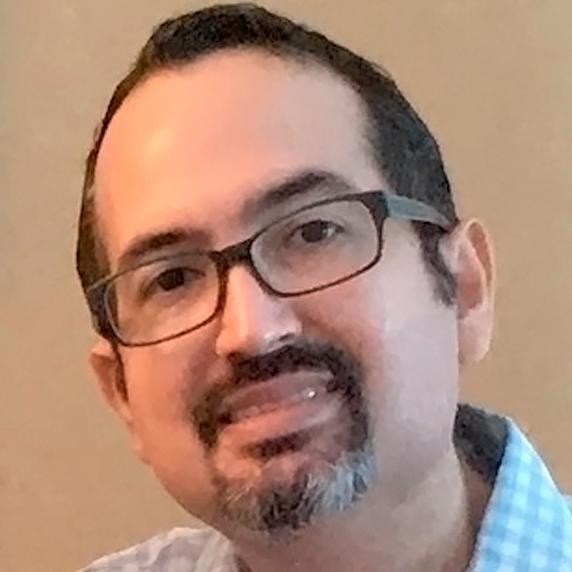Como si todo esto no fuera suficiente, el imperio romano persigue a este pequeño grupo de creyentes que se mantienen ilusionados con la cruz y la resurrección de su Señor. Son llevados al circo romano donde la burla, la tortura y la muerte los esperan. Las catacumbas los cobijan. Son despreciados y marginados. Para colmo, la sociedad romana pese a ser muy libertina era, paradójicamente, muy religiosa, con su panteón de dioses, su religión imperial y sus religiones locales y cultos mistéricos. Definitivamente, la aniquilación debió ser el destino final de esta incipiente comunidad de fe. Pero no fue así. ¿Por qué?
Se pueden presentar varias respuestas a este interrogante. Sin embargo, destacamos una: el amor (Juan 13:35). En la iglesia cristiana las personas encontraban satisfacción a su profunda necesidad de saberse y sentirse amados. El amor de Dios, reflejado en la vida de los creyentes, era el elemento que aglutinaba y atraía a las gentes de todas las castas sociales. Y no solo era una realidad al interior de la comunidad de fe, sino que se desbordaba hacia la sociedad misma llevando alivio y consuelo a aquellos que eran considerados desecho social, como ser los huérfanos y los enfermos.
Queda claro, entonces, que la fuerza y el impacto de la iglesia cristiana no se basa en lo grande de su edificio, en la amplitud de su presupuesto o en el carisma de sus líderes, sino en el amor que prodiga. Y en estos tiempos de tanto sufrimiento es cuando más debe hacerse sentir.